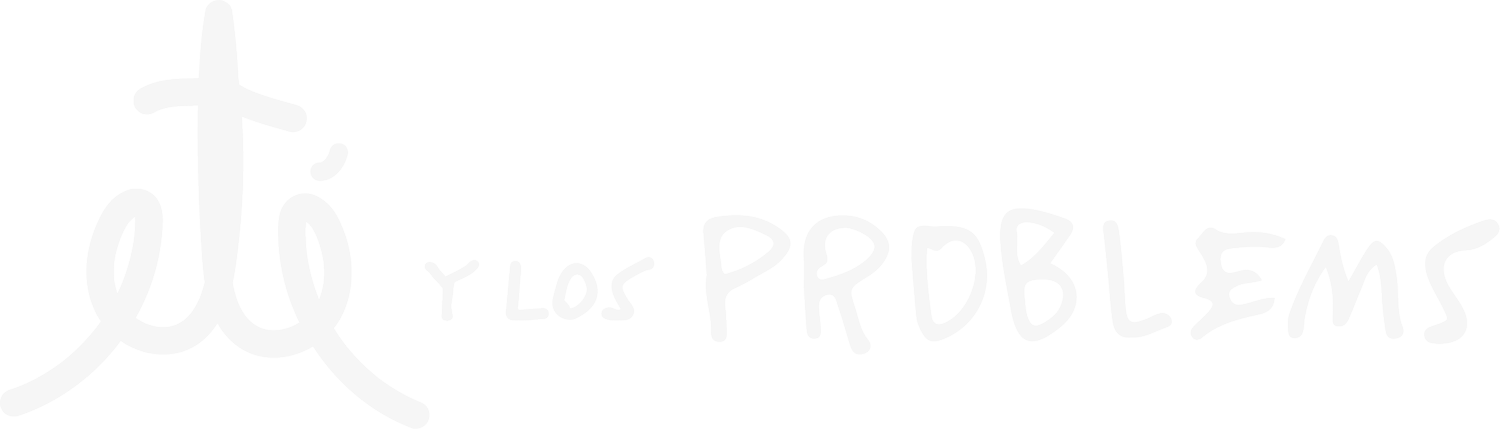Tomamos el tren que corre por debajo del aeropuerto. Barajas es como una ciudad habitada por aviones en las afueras de Madrid. Caminamos por las cintas transportadoras haciendo toda clase de chistes malos, con un montón de horas de vuelo encima pero felices, en tres horas íbamos a llegar a nuestro destino final: Alemania.
Hicimos una cola breve para el pequeño avión que nos llevaría a Berlin. Sobrevolamos España, Francia y Alemania, vimos las montañas desde el cielo, cubiertas de algo que quizás nunca sepa si era nieve o nubes. En todo caso, era un paisaje suave y blanco.
Cuando empezamos a perder altitud para aterrizar en Tiegel yo era un niño prendido a la ventanilla. Esas casas, esas fábricas, esos galpones eran Berlín, luego descubriría que era una parte bastante alejada del centro, pero Berlín al fin y al cabo.
Salimos del avión y el aire nos recibió con un golpe seco, helado y perfecto. El sol se reflejaba en la nieve amontonada a un lado de la pista. Ahora puedo sostener con autoridad en las tertulias que prefiero el frío por sobre el calor. Este frío seco es el clima ideal para los gordos como yo. Que las personas flacas y en forma se queden disfrutando del viento caliente y húmedo, mientras preparan daikiris y se prueban tobilleras. A mí déjenme acá, abrigado y haciendo nubes de vapor por la boca.
Radiantes, fuimos a recoger el equipaje. Cocho cantaba una versión del "Feliz cumpleaños" que cambia la palabra "feliz" por "Berlin". Así, ante la mirada curiosa de algunos locales, cruzamos la puerta de arribos vociferando contentos "queloscumplasberlin".
Afuera, Berlin nos recibió con un estacionamiento, algunos montoncitos de nieve aquí, unos puentes de autopista allá, unos pinos en el horizonte y cuervos por todos lados. Los cuervos podrían tener un capítulo aparte en este diario, y quizás lo tengan. Su silueta, su canto, la forma en la que vuelan y el negro absoluto que visten me han fascinado todo el viaje.
Se suponía que Tommy y Rochita nos recogían en el aeropuerto pero no estaban ahí, así que había que buscar wifi para averiguar el siguiente paso. Pero antes había que fumar, luego de quince horas de ansiedad Ivan y yo finalmente pudimos enceder los cigarrillos que habíamos comprado en el freeshop. No llegamos a apagar las colillas que llegaron los alemanes. Puro sonrisas y abrazos.
Cargamos todo en dos autos y partimos surcando autopistas que en Alemania llaman Autobahn y son el sueño de cualquier conductor: la perfección germana hecha asfalto, líneas amarillas y señales que no podíamos leer.
Las fábricas y los galpones fueron cediendo y antes de que nos diéramos cuenta ahí estábamos, rodeados de campos blancos y bosques de un verde tan oscuro que se dice negro. Los robles, los abedules y los pinos, las colinas nevadas infinitas y el invierno se instalaron ante nosotros, mirándonos pasar.
El viaje en auto duraba unas tres horas y nosotros teníamos hambre, así que paramos en una estación de servicio. Con el tiempo, nos volveríamos expertos en estaciones de servicio. Entramos a Burger King como un comando de asalto, nos antendió una señora alemana que no sabía inglés y tuvimos que poner en práctica ese lenguaje extraño que mezcla señas, palabras en inglés, en español, en alemán y un montón de caras hasta que logramos llenar nuestras bandejas de plástico con comida de plástico que no estaba tan mal.
Terminada la colación volvimos a los autos, pero antes nos sacamos el gusto de pisar una capa de nieve en un pastito del estacionamiento. No voy a confirmar ni a desmentir que jugamos con bolas de nieve, eso no es serio y además las bolas de nieve no duelen nada y cuando se dan contra el parabrisas se desarman.
Finalmente, cuando salimos de la autopista y entramos en un camino vecinal sinuoso por el medio del bosque,el sol ya caía tiñéndolo todo de dorado. Nos quedamos en silencio dejando que todo eso entrara en nosotros. Veríamos muchas cosas lindas en este viaje, pero ese momento. ese camino, esos barrancos, esos árboles altísimos y esa luz (tal vez por ser la primera vez) están impresos en nosotros para siempre.
El bosque dio paso a una rosario de pueblitos medievales, enanos e iguales, como salidos de una lata de galletitas. Feliz navidad, pensé. El camino se volvió calles angostas y de piedra y de pronto, llegamos a Alfeld.
Seis meses de preparación, quince horas de vuelo, y tres horas de auto después, los alemanes nos esperaban en una casa gigante, con los brazos abiertos. Creo me pasé con los abrazos o quizás no.
Habíamos llegado, ahora venía lo más difícil y lo mejor.